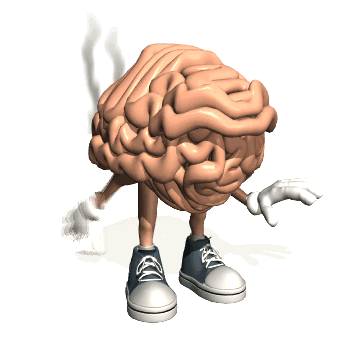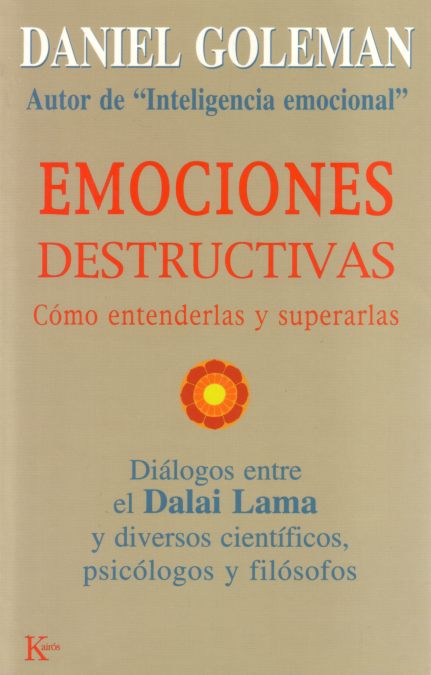Para comprender mejor el gran poder de las emociones sobre la mente pensante —y la causa del
frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón— consideraremos ahora la forma en que ha
evolucionado el cerebro. El cerebro del ser humano, ese kilo y pico de células y jugos neurales, tiene un
tamaño unas tres veces superior al de nuestros primos evolutivos, los primates no humanos. A lo largo de
millones de años de evolución, el cerebro ha ido creciendo desde abajo hacia arriba, por así decirlo, y los
centros superiores constituyen derivaciones de los centros inferiores más antiguos (un desarrollo evolutivo
que se repite, por cierto, en el cerebro de cada embrión humano).
La región más primitiva del cerebro, una región que compartimos con todas aquellas especies que
sólo disponen de un rudimentario sistema nervioso, es el tallo encefálico, que se halla en la parte superior
de la médula espinal. Este cerebro rudimentario regula las funciones vitales básicas, como la respiración, el
metabolismo de los otros órganos corporales y las reacciones y movimientos automáticos. Mal podríamos
decir que este cerebro primitivo piense o aprenda porque se trata simplemente de un conjunto de
reguladores programados para mantener el funcionamiento del cuerpo y asegurar la supervivencia del
individuo. Éste es el cerebro propio de la Edad de los Reptiles, una época en la que el siseo de una
serpiente era la señal que advertía la inminencia de un ataque.
De este cerebro primitivo —el tallo encefálico— emergieron los centros emocionales que, millones de
años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante —o «neocórtex»— ese gran bulbo de tejidos replegados
sobre sí que configuran el estrato superior del sistema nervioso. El hecho de que el cerebro emocional sea
muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquél, revela con claridad las auténticas
relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento.
La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el sentido del olfato o, más precisamente,
en el lóbulo olfatorio, ese conglomerado celular que se ocupa de registrar y analizar los olores. En aquellos
tiempos remotos el olfato fue un órgano sensorial clave para la supervivencia, porque cada entidad viva, ya
sea alimento, veneno, pareja sexual, predador o presa, posee una identificación molecular característica
que puede ser transportada por el viento.
A partir del lóbulo olfatorio comenzaron a desarrollarse los centros más antiguos de la vida
emocional, que luego fueron evolucionando hasta terminar recubriendo por completo la parte superior del
tallo encefálico. En esos estadios rudimentarios, el centro olfatorio estaba compuesto de unos pocos
estratos neuronales especializados en analizar los olores. Un estrato celular se encargaba de registrar el
olor y de clasificarlo en unas pocas categorías relevantes (comestible, tóxico, sexualmente disponible,
enemigo o alimento) y un segundo estrato enviaba respuestas reflejas a través del sistema nervioso
ordenando al cuerpo las acciones que debía llevar a cabo (comer, vomitar, aproximarse, escapar o cazar).
Con la aparición de los primeros mamíferos emergieron también nuevos estratos fundamentales en el
cerebro emocional. Estos estratos rodearon al tallo encefálico a modo de una rosquilla en cuyo hueco se
aloja el tallo encefálico. A esta parte del cerebro que envuelve y rodea al tallo encefálico se le denominó
sistema «límbico», un término derivado del latín limbus, que significa «anillo». Este nuevo territorio neural
agregó las emociones propiamente dichas al repertorio de respuestas del cerebro.”
Cuando estamos atrapados por el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece o el miedo nos
hace retroceder, nos hallamos, en realidad, bajo la influencia del sistema límbico.
La evolución del sistema límbico puso a punto dos poderosas herramientas: el aprendizaje y la
memoria, dos avances realmente revolucionarios que permitieron ir más allá de las reacciones automáticas
predeterminadas y afinar las respuestas para adaptarlas a las cambiantes exigencias del medio,
favoreciendo así una toma de decisiones mucho más inteligente para la supervivencia. Por ejemplo, si un
determinado alimento conducía a la enfermedad, la próxima vez seria posible evitarlo. Decisiones como la
de saber qué ingerir y qué expulsar de la boca seguían todavía determinadas por el olor y las conexiones
existentes entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico, pero ahora se enfrentaban a la tarea de diferenciar y
reconocer los olores, comparar el olor presente con los olores pasados y discriminar lo bueno de lo malo,
una tarea llevada a cabo por el «rinencéfalo» —que literalmente significa «el cerebro nasal»— una parte del
circuito limbico que constituye la base rudimentaria del neocórtex, el cerebro pensante.